
¿Cuáles son los sonidos de la pandemia? ¿Qué oído u oídos funcionan? ¿Existirá, como propone Juanele, “un oído/ no ya sólo sutil, sino sereno”? O por el contrario ¿se trata de un oído agitado, alterado? ¿”Quién hace tanta bulla/ y ni deja testar” como diría César Vallejo? ¿Es un oído situado geógrafica y socialmente? ¿Es un sonido intraducible, como el de la lluvia?
Los sonidos de la pandemia es un proyecto cuyo grupo de coordinación está formado por Luciana Di Leone (docente e investigadora UFRJ, FAPERJ, Brasil); Marcelo Díaz (escritor y coordinador de Nau poesía http://naupoesia.com/), Ignacio Iriarte (investigador UNMdP/ INHUS, CONICET) Raúl Minsburg (artista sonoro e investigador UNTREF) y Ana Porrúa (escritora e investigadora UNMdP / INHUS, CONICET).


La pandemia está llena de imágenes. El ojo tiene ya almacenadas algunas de ellas (barbijos, calles vacías, animales “salvajes” que aparecen en el medio de una ciudad, trajes sanitarios que emulan un imaginario espacial, versiones tecnológicas; modos de la distancia que se hacen palpables como una trama geométrica en la imagen de drone de una movilización rusa; o cadáveres en las veredas de la ciudad de Guayaquil que hacen visibles las políticas de estado en relación con la pandemia). También hemos visto los barbijos en movilizaciones más tradicionales como las que se produjeron en distintas ciudades de Estados Unidos a partir del asesinato de George Floyd por parte de la policía o las anticuarentena/ antiexpropiación de Vicentín en Argentina. A la ausencia de la multitud se superponen, casi como una contestación desviada, las imágenes de las calles repletas de gente en el centro de Campinas y otras ciudades de Brasil, o entrando a los shoppings reabiertos en San Juan de Puerto Rico.
Pero ¿cómo suena la pandemia? ¿Se trata de un pansonido? ¿De modulaciones y tonos similares? ¿Hay un sonido global? Y si no lo hubiese, ¿qué puntúa el sonido de la pandemia? ¿La clase social? ¿La naturaleza? ¿La economía? ¿La política? ¿La raza? En este sentido, habría que hablar de sonidos, así en plural. De una heterogeneidad escandida por distintas posiciones del sonido y ante el sonido; escandida por una cronología acústica de la pandemia pero también bajo la consideración del derecho al silencio e incluso del derecho al aislamiento. Podríamos pensar en la demarcación de distintos territorios sonoros que no son ajenos a las políticas sanitarias ni a las desigualdades económicas, pero que también dan cuenta de experiencias individuales y comunitarias.
Lo cierto es que los sonidos aparecieron como índices amplificados en un nuevo contexto, el del silencio (o algo parecido al silencio). En algunas zonas de las ciudades grandes no se escuchaba el rumor de la multitud, ni el que produce, en una sala de espera de un correo, una cantidad de gente que sigue siendo significante; no se escuchaba un masa sonora de fondo. ¿Se escucha ahora?. La cuarentena, en los distintos países, hizo de ese silencio un nuevo contexto. Se podría decir que el sonido tiene una nueva textura, algo del orden de la física del sonido se activa de manera distinta, de manera explícita o clara en el uso de tapabocas o barbijo (saludos, agradecimientos o insultos en un tono obturado). Sonido y movimiento están enlazados. El encierro, en algunos casos, dividió de manera distinta el adentro y el afuera. Los medios de transporte, los que estaban obligados a usar aquellos que no pueden aislarse porque continuaron trabajando, también se vieron afectados por el silencio, o por un silencio mayor.
Tal vez habría que volver a pensar ciertas cualidades del sonido, como su carácter intempestivo, “el sonido es el gran violador” dice Pascal Quignard, el que no sabe de tapicerías, de mediaciones, de filtros. También David Toop escribe sobre este carácter del sonido que alerta, por ejemplo en la literatura de terror (en el suspenso aparece un sonido que rompe el continuo). Y Roland Barthes antes pensó en una escucha, la primaria, la del animal, la de la supervivencia, que funciona a partir de estas señales sonoras como alertas: de la presa y del depredador.
Leyendo el artículo de Judith Butler titulado “Rastros humanos en las superficies del mundo” se nos ocurre preguntarnos si hay también una memoria acústica en los sonidos de la pandemia, si en la superficie de los sonidos escuchados en la pandemia hay rastros sonoros de lo laboral, de las luchas políticas, de la vida cotidiana, de ciertos modos culturales. ¿Hay sonidos nuevos? O más bien, ¿hay una nueva escucha de lo sonoro? ¿Qué memoria auditiva se activa en la pandemia?, ¿qué tipos de escucha, cuáles son los dispositivos del sonido? ¿Podría pensarse en la pandemia como un dispositivo sonoro? ¿Un dispositivo que amplifica, que devela otros sonidos? ¿Y cómo circula, cómo se propaga, qué da a escuchar la pandemia?
Nos proponemos escuchar los sonidos de la pandemia a partir de escuchas localizadas, especialmente en América Latina, e indagar esa experiencia, atravesándola. Y además abrir modos de reflexión que estén asociados a lo ensayístico, a la escritura, pero también a las producciones artísticas que se generen a partir de esa escucha, del registro, la reproducción y la manipulación de esa escucha (en realidad para Toop, como para Szendy no existe un oído limpio como no existe un ojo pelado para Didi-Huberman), su selección, su combinación. Dado que estas preguntas se vuelven al mismo tiempo urgentes e inabarcables, invitamos a artistas sonorxs, escritorxs e investigadorxs de distinta procedencia, a ensayar algunas respuestas o indagaciones.
Cámara, Mario
Pequeño diario de los días de la peste
Todo sucedió en pocos días. El 29 de febrero viajé con destino final a la universidad de Princeton. Iba a pasar un mes en PLAS, investigando y aprovechando las bibliotecas que allí tienen. Pocos días antes de mi partida recibí un mail de Graciela en el que me anunciaba que había logrado cambiar la fecha de la cena, una cena mítica y anual, para que coincidiera con mi llegada. De modo que llegué el 1° de marzo, viajé hasta Princeton, tomé posesión de mi cuarto en casa de Gabriela (no Graciela), desarmé mi valija, dormí unas dos horas y volví a viajar a New York, con Gabriela, a donde había llegado esa misma mañana. Hasta ese momento toda referencia a la pandemia me parecía tan lejana, que se materializaba ante mí como una abstracción que sucedía en China y en Italia.
Describir New York no es fácil, y describir sus sonidos es, todavía, menos sencillo. Pero como casi todas las veces que viajé fui a Princeton, que es un pequeño y silencioso pueblo a una hora y media de New York, y cada vez que pude me escapé a caminar y pasear por New York, puedo ofrecer una primera impresión afirmando que hay un choque abrupto entre ese silencio, el de Princeton, y el ruido urbano -bocinas, voces, sirenas- que de inmediato me depara NY. Siempre bajo en Penn Station, que es donde me deja el tren, y la salida que utilizo me lleva a la Séptima y la 31. Esa salida está sonorizada con música popular a buen volumen, con lo que el choque entre silencio y sonido es, todavía, más nítido.
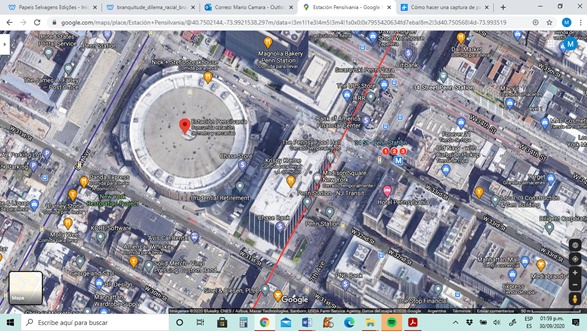
Penn Station
Pero esta vez, ese primero de marzo, no fue el caso. Viajamos con Gabriela y sin salir de Penn Station tomamos el subte directo hasta la 75. El choque sonoro fue con la multitud de cuerpos que circulan por el subte y los músicos ambulantes que suelen estar sobre los andenes. En esta ocasión había una banda andina-electrónica, un género, confieso, que odio. Era temprano, digamos las seis de la tarde y ya era de noche. Lo primero que recuerdo fue el frío, comparado con el clima cálido que acababa de dejar. El movimiento no era intenso y salir de la boca del subte fue como salir en alguna calle más o menos céntrica de Buenos Aires. Caminamos unas pocas cuadras y en pocos minutos estábamos en el departamento de Graciela y Sergio. Lo que sucedió aquella noche, me gusta definirlo, como la última noche de normalidad que viví hasta ahora, hasta el momento en que tecleo estás palabras en mi computadora. Fue una noche ruidosa, plagada de conversaciones cruzadas, a veces interrumpidas por otras, a veces apagadas.

Digamos que más o menos caminamos por acá
Fernando hablaba de Oxford mientras yo intentaba seguir la conversación, pero el exceso de vino y sobre todo cierto jet-lag me lo hacían muy difícil. Por momentos me sentía como en una cápsula espacial posada en el medio de una fiesta de amigos. Observaba todo detrás de unos cristales transparentes. Y solo salía de allí para tomar un poco más vino o mojar una verdura en la bagnacauda que había preparado Fernando. No dejaba de repetirme que estaba en NY, que al fin estaba en NY, que de nuevo estaba allí, que otra vez volvería a la Firestone pero la sensación de irrealidad casi siempre ganaba la batalla. Pero entonces los cristales se rompieron y emergí de golpe cuando Sergio, desde la otra punta de la mesa, propuso conversar sobre el COVID, en verdad dijo: “No se puede dejar de hablar del COVID”. Escuché incrédulo como si nunca hubiera oído nada sobre el tema. Ya está en Estados Unidos, incluso ya está en NY, dijeron. Pero esas informaciones no me provocarán nada en particular. No tuve miedo, ni tomaré ninguna precaución al día siguiente, cuando desayunemos con Gabriela en un pequeño bar de NY y caminemos luego por el Central Park. El regreso a Princeton refuerza la idea de que el COVID está muy lejos, en otra parte, aunque esté a unos pocos kilómetros.
El transcurso de los días se fue permeando por las noticias del COVID, fue invadiendo la cotidianeidad con una velocidad que, vista retrospectivamente, no deja de asombrarme. Pequeños gestos como filtraciones de humedad. Compré un termómetro, compré alcohol en gel y una semana después de mi llegada ya había dispensers de alcohol en la entrada de las bibliotecas. La ciudad, de por sí silenciosa, enmudeció.
En un lapso de menos de 24horas, digamos entre las 10hs del jueves 12 de marzo y las 20hs del mismo día cambio mi pasaje de regreso a Buenos Aires. Parto al día siguiente. La mañana del viernes Gabriela me invita a comer, a modo de despedida, al restaurant de la universidad, al más lujoso. Yo solía ir al que está debajo, un autoservicio de muy buena calidad. Pero esta vez me invita al de la planta baja. Vamos caminando. La ciudad está vacía. Es difícil percibir algún sonido salvo las pisadas de nuestros pies. El campus parece haber sido desalojado de toda forma vida humana. Circulan algunas ardillas y nada más. Al almuerzo se suma Alejandro. Nos sentamos en una de las amplias mesas y ahí percibo con toda la contundencia posible que somos los únicos que nos disponemos a almorzar. No hay nadie debajo, ni en el salón ni afuera. Somos nosotros y el señor, enorme y ceremonioso, que se dispone a atendernos con toda la pompa. ¿En qué pienso en ese momento? En nada. O mejor, en que dentro de dos horas estaré a borde de un auto rumbo al aeropuerto JFK y que me espera un largo día. Pido pastas, creo que ñoquis, muy ricos por cierto. Y Gabriela un pescado y una ensalada verde para compartir. Cuando el señor enorme trae la ensalada es como si trajera el virus aderezado prolijamente. La miro y siento miedo, quizá por primera vez, de contagiarme. ¿Y si quien la preparó ya está enfermo? Pero no quiero ser descortés y me sirvo un poco. Como, mastico con fuerza. Es un almuerzo triste. Nos sobreponemos al silencio e intentamos conversar. Volvemos a la casa y preparo las valijas. Tomo un café y espero el remis en la puerta. Una despedida breve y subo al auto, que es como subir a un túnel del tiempo.
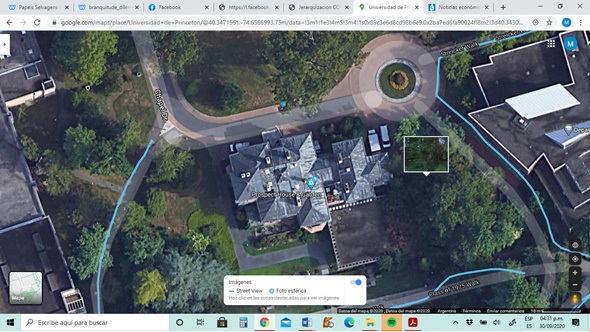
Restaurant de Prospect House
Todavía hay dos imágenes antes de mi regreso. El viaje en auto con un chofer haitiano con el que fui hablando en francés y una de las terminales del JFK completamente vacía. Durante el trayecto el chofer haitiano me repite unas veinte veces que esto es el fin del mundo. En el preembarque vacío me siento en la barra de un bar y me atiende una mujer con barbijo. Pido una copa de vino y pienso, finalmente, que la normalidad, mi normalidad al menos, son los sonidos, de autos, bocinas, garajes y voces, voces tan próximas que casi se rocen al hablar.
Mario Cámara (1969, Mar del Plata) es Investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Profesor de Teoría y Análisis Literario en la Universidad de las Artes, y profesor de Literatura Brasileña en la Universidad de Buenos Aires. e Ha publicado El caso Torquato Neto, diversos modos de ser vampiro en Brasil en los años setenta (2011, Lumen editor, Florianópolis), Cuerpos paganos, usos y efectos en la cultura brasileña 1960-1980 (2011, Santiago Arcos Editor, Buenos Aires; republicado por la EDUFMG en 2014), Restos épicos. Relatos e imágenes en el cambio de época (2017, Livraria, Buenos Aires). Desde 2003 integra el consejo editor de la revista Grumo, literatura e imagen (Premio Ministerio de Cultura, Brasil, 2007). www.salagrumo.com


