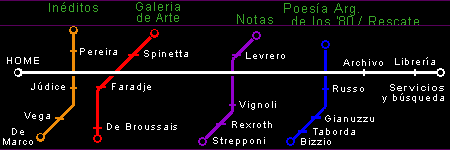(N° 19)
En la calle, sentí que alguien estaba a punto de agredirme; me hice a un costado, y por mi izquierda pasó un hombre alto, delgado, razonablemente vestido, que trataba de disimular para que nadie se diera cuenta de que un momento antes era un ser repulsivo, inhumano.
Caminaba mucho más ligero que yo, pero siguió disimulando hasta que lo perdí de vista.
(Posdata 94, 28 de junio de 1996)
(N° 19)
Los observo desde el ómnibus detenido por la luz roja: la muchacha, entre el cine y el quiosco de revistas, mirando hacia el quiosco; el joven, invisible para mí la mayor parte del tiempo, tapado por el quiosco. De pronto el joven aparece y besa a la muchacha en la boca; se separan, él vuelve a desaparecer, y pronto aparece de nuevo, la besa, se vuelven a separar. No con la gracia de un baile o de un sketch humorístico, sino gravemente.
Ella no ha variado su postura ni su actitud, absorta en las revistas del quiosco. No rechaza el beso pero tampoco parece participar. Está allí como si cumpliera una función útil y necesaria, pero no pone nada de sí.
Pienso: "tal vez ella se esté ganando la vida con esa nueva actividad, posar como una estatua, y el joven aproveche su inmovilidad para besarla". Pero el ómnibus sigue viaje, a mí me están esperando y ya estoy llegando tarde, y de todos modos no sé si la curiosidad era en ese momento tan fuerte como para hacerme bajar y observar la situación con mayor cuidado.
En ese momento la curiosidad no era muy fuerte, pero sí lo es en este momento, al evocar la escena, y ya no estoy en aquel ómnibus para poder bajarme y saber.
(Posdata 94, 28 de junio de 1996)
(N° 34)
En una esquina hay un hombre respirando, entre apoyado y sentado en uno de esos muros bajos que a veces anteceden a las vidrieras de los comercios. Tras él, se ve una cortina metálica baja. Es sábado, o domingo. Yo miro desde un auto que llegó a la esquina y fue detenido por un semáforo en rojo. Es una tarde gris, y pocas cosas me provocan mayor tristeza que las cortinas metálicas bajas, cuando son antiguas y están muy sucias, en una tarde gris. Debía ser domingo; sólo los domingos producen tal sentimiento de desolación en una ciudad.
 El hombre estaba totalmente concentrado en respirar, como en un ataque moderado de asma, pero seguramente no era asma, sino cáncer, o alguna otra enfermedad mortal. Estaba muy demacrado; unas ojeras oscuras le rodeaban los ojos casi por completo. Buscaba el aire con la boca entreabierta y lo forzaba a entrar hasta el fondo de los pulmones, dilatando la parte inferior del pecho. Se le notaban las costillas, aunque tenía la camisa puesta. Respiraba y miraba, pero no era mucha la atención que le prestaba a lo que veía; todos sus sentidos parecían concentrados en el esfuerzo para hacer entrar el aire, y en la apreciación del aire que entraba y salía. Ya no le quedaba otra cosa que hacer; sólo tratar de seguir respirando, y él lo sabía, y lo aceptaba, y aun lo disfrutaba, mientras muchos otros respirábamos sin darnos cuenta y no sabíamos qué hacer para entretenernos en esa tarde de domingo. El hombre estaba totalmente concentrado en respirar, como en un ataque moderado de asma, pero seguramente no era asma, sino cáncer, o alguna otra enfermedad mortal. Estaba muy demacrado; unas ojeras oscuras le rodeaban los ojos casi por completo. Buscaba el aire con la boca entreabierta y lo forzaba a entrar hasta el fondo de los pulmones, dilatando la parte inferior del pecho. Se le notaban las costillas, aunque tenía la camisa puesta. Respiraba y miraba, pero no era mucha la atención que le prestaba a lo que veía; todos sus sentidos parecían concentrados en el esfuerzo para hacer entrar el aire, y en la apreciación del aire que entraba y salía. Ya no le quedaba otra cosa que hacer; sólo tratar de seguir respirando, y él lo sabía, y lo aceptaba, y aun lo disfrutaba, mientras muchos otros respirábamos sin darnos cuenta y no sabíamos qué hacer para entretenernos en esa tarde de domingo.
Cambió la luz en el semáforo; el auto siguió su camino.
(Posdata 94, 25 de octubre de 1996)
(N° 31)
A Gabriela Onetto
Busco durante toda una mañana en los avisos económicos del diario; la tarea me resulta más agobiante que trasladar bolsas de cemento. Es un lenguaje críptico, casi imposible de descifrar, y al mismo tiempo lo poco que se puede entender va trazando un panorama demasiado tétrico del mundo, y de mí mismo, como para que yo pueda soportarlo sin violencia. Algo me va royendo por dentro y siento sus efectos bajo la forma de dolores musculares en la espalda, los hombros, la nuca y todo el aparato psíquico. Me va dominando una profunda depresión. Advierto, no por primera vez, que vivo en un mundo distinto del que vive la mayoría de la gente, y eso lo siento como una insuperable inferioridad y, en cualquier caso, como algo que preferiría ignorar, u olvidar.
Por fin, después de repasar y repasar los avisos, señalo con tinta uno, el único que podía comprender e intentar responder; solicitaban a una persona de más o menos mi edad, sin ninguna especificación de especialidad. Había que presentarse y ver.
Por la tarde me visto con traje y corbata, artículos que uso en ocasiones muy especiales. El lugar no quedaba lejos de casa, algo céntrico, posiblemente, si no recuerdo mal en la calle Yaguarón, entre Colonia y Mercedes, o quizás Uruguay. Esperaba encontrar una casa de comercio abierta al público, o al menos algún cartel, y probablemente una larga fila de postulantes. En la dirección indicada no había nada especial, ni nadie; sólo un portal desierto. Altas puertas de madera polvorienta, bien construidas pero mal cuidadas. Una puerta estaba cerrada, la otra abierta. Adentro, tras un breve descanso, comenzaba una escalera empinada hacia el primer piso.
Sigo andando, sin detenerme. Siento la columna vertebral rígida y dolorida, y un espanto que me corroe el alma. Yo no puedo entrar ahí; algo me lo impide. No puedo hacer eso, no debo hacerlo; lo prohibe algún principio secreto y definitivo. Voy hasta la esquina, después doy vuelta y dirijo nuevamente mis pasos hasta el portal. Debo hacerlo, me digo, debo intentarlo, debo al menos averiguar de qué se trata.
Al llegar al portal, no me detengo. La misma fuerza secreta, el principio inaccesible, me guía sin vacilar: no te detengas, no debes hacerlo. Es más fuerte que yo. Y entonces, desde el fondo del alma, me llega mi propia voz diciendo que tiene razón, que eso tiene razón, que no debo entrar allí, que no estoy diseñado para esas cosas, que debo tratar de cumplir con mi destino y dejarme de fantasear con la normalidad.
Aliviado, pero agotado, comienzo el lento retorno a casa. Me quito la corbata por el camino. No varío el paso, pero en la imaginación siento que voy corriendo y saltando por la calle. Dios me va a ayudar, Dios no va a permitir que me quede sin techo ni que pase hambre. Perdón, Dios mío, por haber perdido la fe, en un rapto de locura. Ya no intentaré rehuir de mi deber. Ya no seguiré buscando empleo. Ya no pensaré en dejar de escribir.
(Posdata 105, 2 de septiembre de 1996)
(N° 21)
La vieja ciega se abalanzaba sobre el puesto callejero, enarbolando un bastón que no era blanco y no era tampoco bastón, sino una larga varilla de metal, pesada, que a veces golpeaba contra el piso: ¡clinc, clang! Daba la impresión de que estaba atacando a la gente del puestito, pero sólo quería tomar un ómnibus. Un hombre del puesto la agarró del brazo y la fue llevando lentamente hasta la esquina, donde había un ómnibus parado con la puerta abierta. Pensé que estaría esperando a la ciega, pero de inmediato me arrepentí del pensamiento; los ómnibus no esperan a los ciegos ni a nadie. En seguida vi que el chofer se había bajado y estaba discutiendo con alguien, a los gritos. Uno de los que gritaban decía: "¿Querés que te enseñe a manejar?". Se oía el bastón de la vieja golpeando: clinc, clang. Seguí andando hasta terminar de cruzar la calle, y cuando llegué a la vereda me paré junto al semáforo y me di vuelta para observar la conclusión de la historia. Demasiado tarde. El ómnibus estaba con la puerta cerrada, ya había arrancado y ya se había desplazado unos metros. La vieja ciega y su horrible bastón ya no estaban a la vista. Incluso el grupo de mirones que se había formado en la vereda para disfrutar de la pelea, ya se había disuelto. Todo se había disuelto; no había sido más que una explosión fugaz de violencia, como un cortocircuito; algo que estalla de tanto en tanto entre los constantes, cotidianos canales de violencia que todo el tiempo se van desplazando normalmente; normalmente --------por la calle.
(Posdata 96, 12 de julio de 1996)
Mario Levrero. Montevideo, 1996.
|